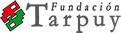“Bala el tierno corderito/ al lao de la blanca oveja/ y a la vaca que se aleja/ llama el ternero amarrao,/ pero el gaucho desgraciao/ no tiene a quién dar su queja.” Martín Fierro, cuando se refiere al desamparo del gaucho que cayó en desgracia, se ubica en la situación del guacho, el animal que no tiene madre a quien pedir amparo.
Es posible que la búsqueda de la madre sea una acción instintiva en los animales. Los animales que consideramos más evolucionados, viven apegados a la madre hasta que se acaba la relación de dependencia; entonces, el nuevo adulto sale a procurar pareja o, por lo menos, su propio sustento.
En el caso del ser humano, la relación con la madre viene desde los primeros momentos en que tal ser humano está vivo y, normalmente, se extiende por toda la vida. Si nos atenemos a los casos habituales o que se dan en la mayoría de la gente, veremos que al padre se lo conoce después que a la madre; igual a los hermanos y otros seres cercanos.
En la familia criolla típica del Noroeste Argentino, especialmente en la zona rural, lo habitual es que el recién nacido pase casi todas las horas del día bajo el cuidado de la madre. A medida que va creciendo, se va relacionando cada vez más con los otros niños, que pueden ser sus hermanos, primos, vecinos o compañeros de escuela, y también con personas adultas. La madre pasa a ser el puerto seguro hacia donde el chico vuelve al final de una jornada de escuela, juego o trabajo, pues los changuitos del campo suelen acompañar y ayudar a los adultos en las tareas laborales.
En caso de enfermedad infantil, quien suele ocuparse de los cuidados es la madre. Cuando al niño le ocurre algo desagradable, corre afligido en busca de la madre. Esa actitud suele repetirse, de un modo u otro, a lo largo de la vida de la persona, que invoca a la madre en los momentos difíciles, aún salvando distancias y aunque la madre ya haya fallecido.
En el vals Madre Universal, con música de Alberto Margal, el poeta Antonio Nápoli dice: “¡Madre! Primer nombre que aprendemos./ ¡Madre! Primer nombre que decimos,/ y al agonizar lo repetimos/ para bien morir y hallar la paz.”
Hay personas que, por diversas razones, no se crían bajo la tutela de su madre biológica; incluso algunos no llegan a conocerla. En esos casos, alguien pasa a cumplir de algún modo ese rol, con consecuencias que pueden variar desde las mejores hasta las menos deseables. La madre suele ser quien sienta las bases culturales del individuo, afianzadas en el afecto, el cuidado y el control de las acciones del humano que está creciendo. En muchos casos, por razones laborales, quien acaba criando a los chicos es la abuela, la que generalmente es confundida con la madre por los niñitos.
Alcanzada la adolescencia, uno quiere irse a conocer el mundo por cuenta propia, como pájaro que debe lanzarse a volar fuera del nido, hacia arriba y lejos. Suele haber una fuerza interior que exige un gran cambio de rumbo en la existencia. Es el tiempo en que se cuestiona la vida que uno está llevando. Algo así cuenta Don Sixto Palavecino en su chacarera Llajtaymanta Llojserani al decir: “Ckarisitu na atun ckaaspa/ mamayta ‘rimacherani./ Pay mana mana nishckaptin/ llajtaymanta llojserani.” (Viéndome ya hombrecito grande, se lo dije a mi madre; mientras ella decía “no, no”, salí de mi pago), traducido para el canto: “Ya sintiéndome hombrecito/ hablé a mi madre de ausencia./ Ella se quedó llorando,/ yo abandoné mi querencia.”
También cuenta Don Sixto algo más que había observado entre sus coterráneos, en la chacarera El Viaje de la Pastorcita, que suena con toda su gracia en una voz santiagueña. “Mamay: Hoy nomás va a ser/ que a las cabras yo mei ido./ Me vua dir pa’ Buenos Aires/ y más yo no te las cuido.”
Las niñas sueñan con ir a la gran ciudad, que atrae como un gran farol: “La niña de Doña Imasti/ el otro día ha llegao, po./ ¡Viera qué buenamocita!/ Por Buenos Aires ha andao, po.” Además de mostrar una forma pintoresca de expresarse (Doña Imasti = Doña… ¿Cómo es?) y el uso reiterativo del enfático “pues”, al que habitualmente pronunciamos como “po”, Don Sixto nos recuerda que las ansias de conocer otros pagos no es exclusiva del hombre.
Cuando el provinciano se aleja de su tierra y de todo lo que le da una poco perceptible felicidad serena, siente la euforia que proporciona el conocer otros lugares, otros sistemas de vida y otra gente, o encontrarse con los paisanos que emigraron antes. Pasado un tiempo, comienza a sentir nostalgia por su vida simple de la infancia y sufre por la falta de su madre. Hay una buena cantidad de poesía al respecto. Don Pedro Pascual (Virili) Sánchez nos dice en Zamba de mi Sentir: “Cuántas veces yo me desperté/ zollozando… zollozando./ Por que en sueños yo miraba a mi madre/ que por mí estaba llorando.” “Quiera Dios que pueda yo volver/ a mi rancho, dar mis quejas/ y poder decirle con emoción:/ ¿Me perdona, mama vieja?”
En Llajtaymanta Llojserani, Don Sixto concluye resolviendo volver: “Por eso es que por mi madre/ y por mi madre llorando./ Por mi madre que me espera,/ vuelvo a mi madre cantando.” Pues el regreso trae una gran alegría, tanto para esa madre que pasó noches en vela pensando en el hijo (o la hija) que anda lejos y entre gente desconocida, como para el nostalgioso peregrino de la vida.
La realidad actual es distinta a la expuesta en estos temas musicales de hace unas décadas. El mejor estado de las rutas y la cantidad mayor de empresas de transporte, con el consecuente abaratamiento de los boletos, permite que los jóvenes emigrados puedan volver periódicamente a su terruño, sin tener que dejar su puesto de trabajo en la ciudad.
Una ocasión para visitar a la madre suele ser el tercer Domingo de Octubre, día que en nuestro país está establecido como Día de la Madre. En estos días, muchos dirán que todos los días son el Día de la Madre, como antes dijeron del Día del Niño, del Día del Padre, etc. El hecho es que, de algún modo, hemos concordado en dedicar un día en el año para hacer un homenaje especial a las madres.
En muchos casos, la visita del Día de la Madre es motivo para que el emigrado decida retornar definitivamente a su tierra. En el caso de la pastorcita que decide irse a Buenos Aires en el relato cantado de Don Sixto, ambas mujeres se ponen de acuerdo para evitar la separación, pues la madre pregunta: “Con las cabras…
¿Cómo hacemos?/ Solitas van a quedar, po.” Y la pastorcita responde: “Podemos vender a todas,/ mamay, te voy a llevar, po.”
15 de Octubre de 2.013.
-
Radio Norteña, AM 1520
Grand Bourg (Provincia de Buenos Aires)
Domingos de 11 a 13 horas
Director: José Barraza